Intentaré examinar la declaración de propósitos y su puesta en práctica por parte del alma mater de la obra, aunque antes hay que hacer una aclaración sobre ese artífice a quien llamamos alma mater, pues así como existe un alma mater personal –Ana Jaramillo y su nutrido equipo de colaboradores– también aparece una silueta institucional: la de la misma Universidad de Lanús, una universidad pública que procura satisfacer el principal mandato que le han asignado los jóvenes reformistas a esas casas de estudio: la de erigirse en casas de la esperanza para nuestros pueblos desprotegidos. Una casa como la de la UNLa que, más allá de algún reducto aislado, cumple, como si fuera su propia razón de ser, con la vocación americanista que supieron testimoniar los evocados estudiantes cordobeses en su manifiesto liminar, unos cien años atrás.
El principal objetivo que movilizó este Atlas mayúsculo ha girado en torno a “la necesidad de reconocernos como latinoamericanos” para “colaborar en el proceso de la descolonización cultural.”
Si nos fijamos en el diseño con el que fue pergeñado el Atlas veremos un estilo alejado de la historiografía academicista que no está dispuesta a llamar las cosas por su nombre, a diferencia de lo que preconizaban aquellos estudiantes de 1918. Por lo contrario, aquí no se cae en eufemismos enmascaradores y se le devuelve su sentido a nociones desmonetarizadas como imperialismo, oligarquía o autodeterminación.
En el Atlas también se toma distancia de la ideología neoliberal o “neuroliberal” –según la hemos recalificado nosotros-. Estamos hablando por cierto de una ideología tan asociable a la restauración conservadora por la que atraviesa el planeta y nuestro alicaído Mercosur, como si se tratara de un espectro sanguinario portador de tres grandes prejuicios:
- El realismo político: con su voluntad de poder, su moral gladiatoria y su negación de los derechos humanos;
- El realismo periférico: con su sujeción al sistema mundial dominante y sus relaciones carnales con las superpotencias;
- La incapacidad intrínseca de los pueblos emergentes, con su insalvable vacío cultural y el carácter desequilibrado o imprevisible atribuido a los gobernantes populares, como el que se les ha imputado a los líderes progresistas regionales.
El Atlas puede coincidir solo en parte, como condición necesaria pero no suficiente, con una visión nihilista o escéptica de la historia como un bebé recién nacido al que cocinan lentamente al fuego durante un billón de veces bajo la mirada de su propia madre, mientras que el historiador vendría a ser alguien que miró a esa madre a los ojos y puede contar su historia si antes no se le llega a pudrir la lengua[1].
Una obra auroral
Más allá de conflictividades y determinismos, el enfoque sobre la historia que prepondera en el Atlas rescata el pensamiento utópico en una línea semejante a la que había propuesto Serafín Álvarez, un republicano español exiliado en nuestro país hacia fines del XIX cuando, sin negar las atrocidades en el devenir humano, llegó a sostener: “Nosotros nos levantamos hoy sobre los huesos de treinta mil generaciones y contemplamos en los campos que fueron fertilizados con lágrimas, en los monumentos que fueron arrasados con soberbia, los restos de los ideales desvanecidos, de las hipótesis condenadas, y sobre estos restos convenimos una hipótesis nueva, imaginamos un nuevo camino” (la del día en que al vencido podamos llamar hermano sin esclavizarlo o matarlo impiadosamente)[2].
En conjunción con ese espíritu libertario, subyace en el libro una dialéctica identitaria: la instancia del autoconocimiento −quiénes y cómo somos− aunada con el imperativo de nuestra auto-realización −quiénes queremos o debemos ser−, la de encontrarnos con nosotros mismos, todo lo cual se puede vincular con una identidad positiva, la que tiende hacia un activo proceso de humanización y democratización, de reconocimiento de la alteridad, de unidad en la diversidad.
El Atlas muestra una apreciable coherencia y sistematicidad, pese a sus heterogéneos redactores. En ella se aborda una amplia variedad temática, abriéndose al saber humanístico sin soslayar la correlativa infraestructura material −o viceversa−, como ha solido ocurrir. La perspectiva disciplinaria engloba el campo socio-político, económico y jurídico junto con el ámbito sanitario, educacional, religioso, estético y defensivo; todo ello sazonado con aportaciones ilustrativas como las que ofrecen los murales del grupo Ricardo Carpani.
Ante un emprendimiento crítico y alternativo como el presente puede resultar menos desarrollado, tanto en el tratamiento de los medios de colonización masiva, según los denominó punzantemente Nora Merlín, como en lo relativo a la misma filosofía latinoamericana contemporánea y sus distintas variantes: desde la filosofía de la liberación, la interculturalidad, la ética de la emergencia, las teorías poscoloniales, la epistemología del sur y otras expresiones contrahegemónicas ya insinuadas por figuras como Mariano Moreno, cuando osó definir al filósofo como aquel que condena el sojuzgamiento efectuado al resto del mundo por parte de las metrópolis y los intereses concentrados.
En resumidas cuentas, estamos en presencia de una obertura incesante, de una de esas obras aurorales que facilitan las mediaciones para que América se oriente por el deber de constituirse finalmente en un auténtico Nuevo Mundo. Y hablando entonces de aquello de lo que se trata -de nuestra historia continental- vayamos acompañando esta obertura gráfica con nuevos gritos independentistas como los que se levantaron durante las guerras emancipadoras, entre 1809 y 1868, de Bolivia a las Antillas o como sucedió en el grito de Alcorta o el de Córdoba, entre nosotros, a comienzos del siglo XX…
[1] Terry Eagleton Santos y eruditos, B.A., El cuenco de plata, 2017, p. 110. De un supuesto diálogo entre Nikolai Bajtín y Wittgenstein, al cual se le atribuye esa contundente afirmación.
[2] Serafín Álvarez, Credo de una religión nueva, Madrid, Impr. De M.G. Hernández, 1873, págs. 10 y 120

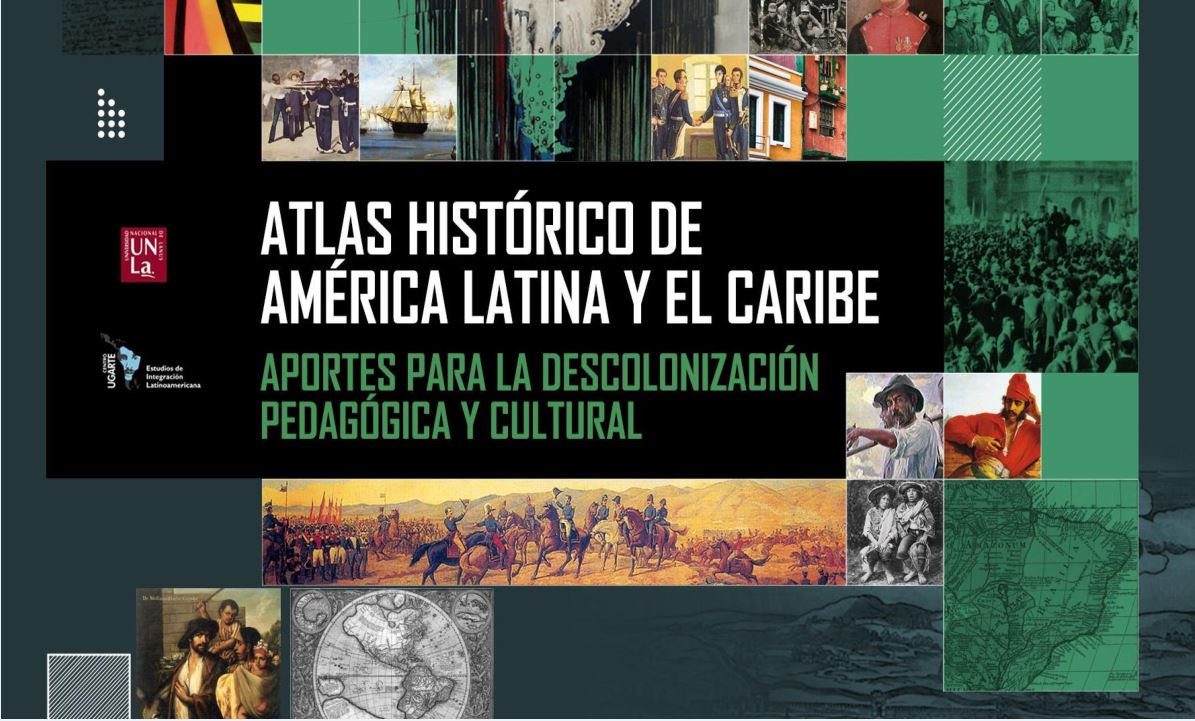
Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario