El Observatorio de la Economía Popular de nuestra universidad llevó adelante el proyecto de investigación Amílcar Herrera “Comunicación y economía popular: Representaciones mediáticas de los actores de la economía popular y su relación con las auto representaciones de sus protagonistas”, en el que se analizaron los discursos que los medios masivos emiten sobre los trabajadores de la economía popular, comparando dicha visión con las percepciones que los propios trabajadores tienen de sí mismos.
La propuesta, además, se desarrolló mediante una colaboración entre profesionales de los departamentos de Desarrollo Productivo y Tecnológico y Humanidades y Artes de la UNLa. Los resultados de esta investigación forman parte de un libro titulado La economía popular. Perspectivas críticas y miradas desde Nuestramérica de Miguel Mazzeo y Fernando Stratta (coord.) publicado por la Editorial El Colectivo.
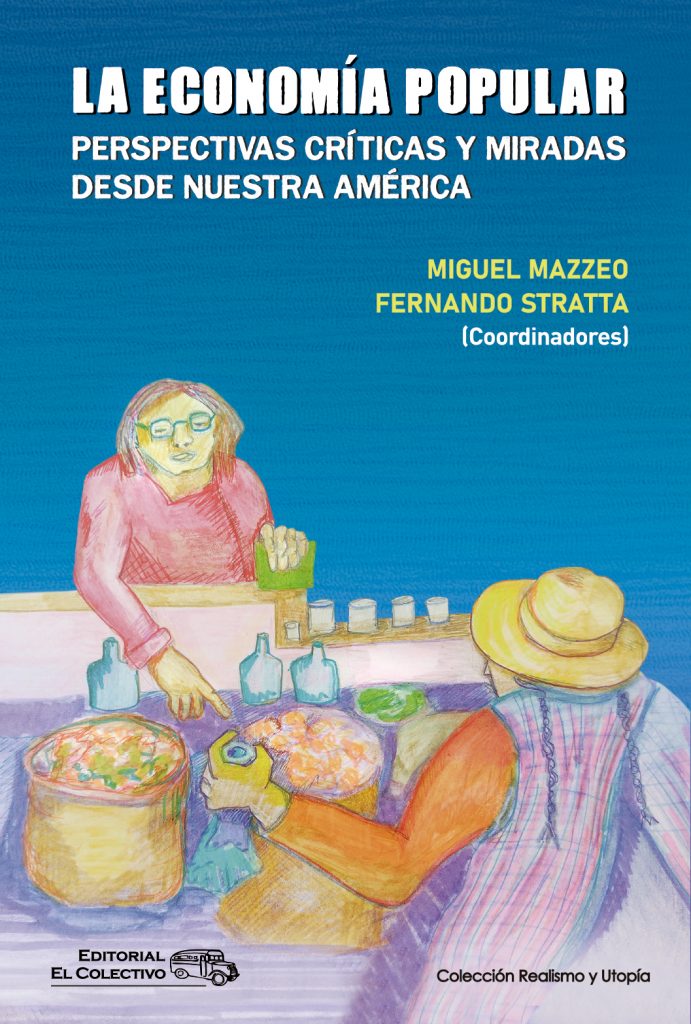
Charlamos con Santiago González Arzac, director de la investigación, sobre el proyecto que estudió distintos aspectos de la economía popular: un sector que, se estima, incluye a más de 8 millones de trabajadores.
¿Cuál fue la hipótesis de la investigación?
La hipótesis es que hay cierta connotación negativa respecto de la economía popular en los medios de comunicación, y que existe una discordancia entre su discurso y la autopercepción de los propios trabajadores que la conforman. Lo que hicimos fue identificar esa realidad para poder entenderla y analizarla. Ahí aparecieron algunos ejemplos, como los títulos de los noticieros o periódicos digitales que escriben la frase economía popular entre comillas. Esas comillas lo que hacen es poner en duda de qué se está hablando cuando se habla sobre lo popular. Es como ponerla bajo sospecha ¿no?
¿Cómo llegaron a definir el tema de la investigación?
Sabíamos de antemano, por indagaciones previas, que en notas más de tipo editoriales se vinculaba a la economía popular con estereotipos connotados negativamente, como por ejemplo piquetero; y otros que, más allá de su interpretación, dejan a un lado lo más importante: la economía popular es trabajo, es actividad creadora de valor y por lo tanto resuelve las necesidades de muchísima gente.
¿Y eso cómo impacta en la economía popular?
El problema en todo esto es que se termina comprometiendo la inserción de la economía popular en la sociedad de la que forma parte, ya que estos medios masivos son consumidos por sectores sociales que a su vez replican dichos estereotipos. No estamos hablando de medios de comunicación más chiquitos, cooperativos o autogestionados, donde la mirada cambia o directamente es otra, sino de la masividad. En esta investigación analizamos los medios y tratamos de estandarizar las respuestas para empezar a tener algunas ideas, y luego lo comparamos con lo que los trabajadores perciben de sí mismos y de su actividad.
¿Qué pudieron encontrar a partir de esas indagaciones?
Lo primero surgió a partir del análisis del material periodístico[1]. Ahí fue fundamental el aporte de Alejandra Ojeda, la codirectora del proyecto. Vimos que la mirada de los medios masivos está bastante alejada de la forma en que la Academia y varios teóricos piensan a este sector. También encontramos menciones referidas a esta actividad económica en las que se revela un reconocimiento y consolidación del término “economía popular”, pero resultó prácticamente imposible encontrar la palabra de los trabajadores de la economía popular en las notas que hablan sobre ella. Podríamos decir que encontramos dos tipos de enfoque en relación con la economía popular. Por un lado, los artículos que describen la actividad económica, atendiendo a diferentes aspectos tales como el grado de formalización, programas de estímulo, subsidios y cuestiones estadísticas, donde no suelen aparecer caracterizaciones negativas. Y por otro lado, encontramos notas en que la economía popular es identificada con sectores políticos denominados como “piqueteros” y “organizaciones de izquierda”. En general, en el mismo espacio discursivo se incluye a los beneficiarios de planes sociales y a organizaciones populares sin mayores distinciones, pero no es el trabajo el ordenador de estas ideas y mucho menos una cuestión productiva. En algunos casos también se define a los protagonistas de la economía popular como “emprendedores”.
¿Y con respecto a los trabajadores qué caracterizó las respuestas?
Con respecto a la percepción de los propios trabajadores[2], encontramos que en general se autoperciben de formas diversas y no como trabajadores. Una gran parte de ellos se denomina “desempleado”, otros se denominan “emprendedores” y en realidad son bastante pocos los que se consideran “trabajadores de la economía popular”. Además, los entrevistados tuvieron una dificultad para definir o describir qué es la economía popular. Al ser interrogados, lo hacían definiendo la economía popular por la negativa, como por ejemplo “no es un trabajo en relación de dependencia”, “no es valorado”. O cuando les preguntamos qué era para ellos la economía popular, surgieron respuestas como “100% inestabilidad. Todo inestable. Inestabilidad.”
Otras cosas que fueron surgiendo indicaban que el inicio de este tipo de actividades es considerado como una opción individual identificada como emprendimiento, como complemento de otros ingresos, o como una actividad eventual o transitoria. Y fue positivo encontrar que las instancias colectivas son la participación en ferias, cursos, talleres o programas de capacitación que habilitan el intercambio de experiencias y favorecen la asociatividad.
Básicamente, una vez concluido el relevamiento, pudimos ver que la forma en que los protagonistas de la economía popular se describen a sí mismos y a su actividad constituyen un discurso que dificulta la propia estimación personal y dificulta su pertenencia a un colectivo social, ya que subvaloran su propia actividad.

¿Y eso a qué se debe?
Esto puede tener que ver con que la idea de economía popular, el concepto en sí, no está arraigado todavía en estos sectores. Tengamos en cuenta que, si bien hay un sector que se organizó colectivamente y conformó espacios de representación como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), es un grupo minoritario. En realidad la mayor parte de la economía popular trabaja en forma aislada y por su cuenta, desconociendo la existencia de esas formas de organización gremial.
Nosotros entendemos que la economía popular tiene que lograr esa inserción social. Y que eso está perjudicado de alguna manera por la construcción discursiva de los medios de comunicación masivos. Eso se derrama al resto de la sociedad, que empieza a ver a estos trabajadores con desconfianza, por decirlo de alguna manera. Como decía antes, no se logra una valoración real de las necesidades que la economía popular resuelve en términos de ingreso para las personas que quedaron por fuera de una relación laboral formal.
Con respecto a los medios de comunicación, ¿cuáles serían las motivaciones que conducen a esa mirada?
Los medios de comunicación son empresas y como tales tienen sus accionistas y sus comunicadores para defender sus intereses. De eso se han ocupado muchos trabajos, pero no fue el caso de esta investigación. Lo que sí podemos afirmar es que la economía popular se empezó a organizar y conformó la UTEP, el gremio de la economía popular. A partir de ahí se llevó a la economía popular al campo del sindicalismo. Y como sabemos el sindicalismo históricamente en nuestro país tiene una conexión muy fuerte con el peronismo. Entonces aparece en los medios de comunicación una asociación permanente con lo partidario, pero la realidad es que son pocos los trabajadores de la economía popular que forman parte de la UTEP o al menos conocen de su existencia.
¿Cuánta gente conforma la economía popular?
El número es alto, pero más impactante es verlo en términos relativos. Hay diferentes mediciones que se vienen realizando que la ubican entre el 35 y el 40% de la Población Económicamente Activa (PEA). Pensemos que la PEA es de 22 millones de trabajadores, es decir, personas en condiciones de trabajar de 18 a 65 años. Ahí adentro tenemos 6.2 millones que trabajan en el sector privado en relación de dependencia y otros 3.3 millones son trabajadores estatales nacionales, provinciales o municipales. El resto se divide en cuentapropistas formalizados de ingresos medios o altos y otros sectores minoritarios. Y cerca de 8 millones de trabajadores son lo que componen la economía popular. De ese grupo, hay 4 millones que fueron registrados durante el gobierno anterior en el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, una herramienta que buscaba la identificación y registración de los trabajadores para luego diseñar políticas de formalización, financiamiento, capacitación y asistencia técnica, etc. Otro dato a destacar es que en diez provincias argentinas, sobre todo del NEA y el NOA, la cantidad de trabajadores de la economía popular supera el total provincial de trabajadores registrados.
¿Quiénes se incluyen en la economía popular?
Hay un debate sobre eso que todavía perdura. Existe una mirada muy amplia que habla de economía popular conformada por todo el universo de trabajadores vulnerables y sin derechos, pero también incorpora a sectores de autogestión que sí están formalizados, como es el caso de las cooperativas, las mutuales, las asociaciones civiles y otras modalidades de lo que se conoce como “la nueva economía social”, que son las ferias de emprendedores, las redes de comercio justo, las redes de moneda social, clubes de trueque, etc. Son ese tipo de organizaciones que son colectivas, que tienen principios solidarios y que están un poco a mitad de camino entre lo público y lo privado. En ese abanico tenemos también al gran cooperativismo histórico, con mucho recorrido en nuestro país, como las cooperativas agropecuarias, las que abastecen de servicios públicos, cooperativas de abastecimiento, de trabajo, de seguros, etc. En el interior tienen una presencia muy fuerte, al igual que las mutuales. Desde esa mirada amplia se plantea que todo ese universo comparte el principio de la autogestión del trabajo.
Luego hay otras miradas que discuten esta concepción, planteando que en realidad deberíamos entender como economía popular solamente a aquella conformada por los sectores del trabajo más vulnerable o por los excluidos del sistema laboral formal y donde las políticas públicas, sobre todo en el gobierno anterior, habían iniciado un camino vinculado a la identificación, la formalización y el otorgamiento de herramientas concretas como es el financiamiento para el desarrollo de su actividad, la asistencia técnica, la capacitación y la formación de redes que les permitan a esos trabajadores colocar sus producciones y desempeñarse en un ámbito más ordenado.
¿Qué mirada tiene el Estado sobre este sector?
Actualmente no hay una mirada sobre el sector, porque no cabe en el ideario libertario esto de la economía popular. No existe tal conceptualización. Según su perspectiva lo que hay es una monoeconomía y solo se regula por la iniciativa privada. En ese sentido se confía en que los mecanismos reguladores del mercado asignarán eficientemente los recursos, en que llegarán inversiones, etc. Y se promueve una participación mínima del Estado. Por lo tanto, ven en los sectores excluidos una situación transitoria, sosteniendo que paulatinamente la economía formal los irá rescatando. Entiendo que en términos prácticos esto es desconocer hacia dónde va el mundo del trabajo en nuestro país y en el resto del mundo. En nuestro país resulta ingenuo pensar que vamos a recuperar la sociedad salarial que supimos tener en el siglo pasado. Vamos hacia otras formas de organización del trabajo, con mayor flexibilidad, mediación tecnológica, etc., para bien o para mal.
En cambio, lo que sucedía en gobiernos anteriores, era que el Estado reconocía la clara dislocación de los conceptos de empleo y trabajo. Si uno pregunta qué es un empleado, decimos que es una persona que trabaja para otra persona, que tiene un patrón que le paga un salario y le da ciertos derechos en el caso de estar formalizado. Eso es el empleo, pero el trabajo es otra cosa. Lógicamente los empleados son trabajadores. Pero ¿qué es lo que hace que alguien que se desempeña en la economía popular tenga que ser considerado trabajador? Lo que lo hace trabajador es que esa persona está creando valor, está creando riqueza y esa riqueza es apropiada por una parte de la sociedad, incluso por el propio Estado y el sector privado tradicional empresario. Un ejemplo muy claro fue en la pandemia, cuando los sectores de movimientos sociales, comedores barriales (ámbitos donde el Estado no llega directamente porque no puede mandar a trabajar ahí a todos sus empleados), brindaron asistencia en temas de salud, higiene, educación, alimentación, etc. Entonces, la pregunta sería ¿si eso no es crear valor, qué lo es?, ¿cuánto se ahorró el Estado en términos de dinero, en términos de presupuesto, gracias al trabajo de estas organizaciones populares? Otro ejemplo, donde es el sector privado quien se apropia de ese valor, son los vendedores de chocolates y alfajores en los medios de transporte: ¿no es acaso una forma provechosa para que las empresas coloquen stocks a punto de vencer?
¿Existe una solución para estos trabajadores?
Sí, y es que la economía popular crezca y se desarrolle como una actividad creadora de valor, que pueda participar en cadenas de comercialización y se pueda formalizar de distintas formas; con financiamiento, capacitación y asistencia técnica por parte del Estado. Y ahí agrego también que, lo que conocemos como economía social tradicional, la de las cooperativas sobre todo, muestra un sendero de desarrollo asociativo y solidario para la economía popular. Existen muchas experiencias virtuosas que transitaron ese camino, entre las que cabría destacar todo lo ocurrido con las empresas recuperadas en nuestro país. El objetivo es el desarrollo de estas experiencias populares. Entendemos que se logrará alcanzando mejoras en varios planos, entre los cuales el simbólico que abordamos en esta investigación es importante, como también lo es el plano productivo, ya que la economía popular es trabajo.
El segundo se llama “Economía popular, perspectivas críticas y miradas de nuestra América”, a cargo de Miguel Mazzeo, que tiene el objetivo de recopilar y convocar a diversos autores latinoamericanos que estudian y trabajan en torno a la economía popular.
Investigadores: Miriam Juaiek, Facundo Romero, Liliana Ferreyra y Jésica Paredes .
Más información en https://www.instagram.com/economiapopular.unla/
[1] Portales web: La Nación, Clarín, Infobae, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, Página/12 y Perfil.
[2] Se realizaron 136 encuestas a trabajadores de la economía popular distribuidas por canales virtuales y de forma presencial. Complementariamente, se realizaron entrevistas semiestructuradas a trabajadores de la economía popular para profundizar sobre los conceptos relevados en la encuesta.


Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario