En sus orígenes el carnaval fue una fiesta pagana que, con la llegada del cristianismo, adquirió un signo diferente: el de la dispensa y transgresión durante tres días completos, antes del comienzo de la cuaresma, el miércoles de ceniza.
El carnaval de la ciudad de Buenos Aires —si bien no emblemático como el de otras capitales del mundo— fue también extraordinariamente masivo y colorido: sobre su historia en el período que va de 1810 a 1910, el historiador y ensayista Ezequiel Adamovsky escribió La fiesta de los negros, trabajo publicado por Siglo XXI Editores. Con él hablamos sobre el carnaval pasado y el presente, y sobre la manera en que el festejo popular fue y es reflejo de las tensiones dentro de nuestra sociedad.
A grandes rasgos, en los cien años de historia que considerás en tu libro, ¿cómo fue cambiando la sociedad con respecto al carnaval?
El lugar del carnaval en la sociedad porteña fue cambiando mucho. Durante el siglo XIX era una celebración absolutamente central, muy esperada, y era uno de los pocos ámbitos de diversión que tenían las personas en ese momento. Fue una fiesta totalmente participativa en sus inicios que progresivamente, luego de que se instauró el primer corso en 1869, fue teniendo una distinción más visible entre los que iban a mirar y los que eran protagonistas. Ese aspecto más espectacular de la fiesta se fue reforzando. Durante el siglo XX el carnaval —por lo menos hasta la década de 1970— siguió siendo una fiesta muy participativa y bastante masiva: no tanto como en el siglo XIX pero de todos modos bastante concurrida, y tuvo un golpe muy duro con la prohibición de la fiesta durante la última dictadura militar, luego de la cual nunca recuperó el brillo que había tenido antes.
Y las actitudes de las autoridades de turno hacia los festejos, ¿cómo fueron cambiando?
En Buenos Aires, las autoridades siempre tuvieron una actitud de temor y sospecha hacia el carnaval. Las primeras noticias que tenemos del carnaval son de la época de la Colonia, de la década de 1770, y sabemos del carnaval justamente por la preocupación que tenían las autoridades por los desbordes; hubo varias prohibiciones durante la época colonial, y la verdad es que hubo prohibiciones a lo largo del tiempo muchas veces. Rivadavia lo prohibió durante un breve tiempo, luego Juan Manuel de Rosas lo prohibió durante 10 años. Más tarde hubo otra serie de prohibiciones y regulaciones policiales muy disruptivas de la fiesta incluyendo la prohibición de las comparsas candomberas en 1894, y durante el siglo XX también las autoridades tuvieron varias actitudes hostiles hacia el carnaval: se prohibió el uso de máscaras en algunos momentos y finalmente, como te comentaba, la prohibición total de la fiesta del carnaval durante la última dictadura militar. Luego de la dictadura empezó a renacer el carnaval porteño con un apoyo muy pequeño y de muy mala gana de las autoridades municipales o del Gobierno de la Ciudad.
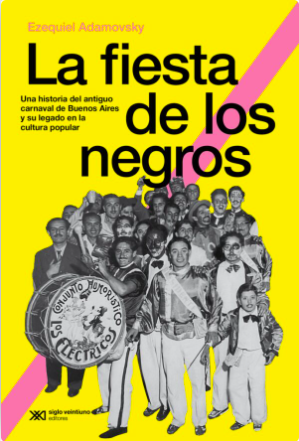
En tu libro hablás del juego con agua: ¿qué expresaba esta costumbre?
El juego con agua era una batalla campal en la cual todo el mundo mojaba a todo el mundo: era lo central del antiguo carnaval porteño, del carnaval colonial y del carnaval del siglo XIX. Expresaba, me parece a mí, el corazón ese ambivalente y hermoso que tiene el carnaval, que es que el juego del agua es una agresión, es mojar a otro, una forma de atacarlo que sin embargo el código del carnaval convierte en otra cosa. Hay un pacto de mutua agresión consentida y esa agresión, al contrario de lo que pasa con las agresiones en el tiempo normal, construye un vínculo entre las personas, construye lazo social. El permitirle uno al otro agredirse de esa manera crea un vínculo de intimidad entre esas personas que es poderosísimo.
De acuerdo con el título de tu libro, ¿cómo participaban los negros en los festejos?
La participación de los afroporteños se nota con mucha claridad ya luego de la Revolución de Mayo. Los diarios en 1812 y en adelante relatan con mucha frecuencia que los negros, particularmente las mujeres negras, participan en el juego del agua y mojan a todo el mundo, inclusive a los varones blancos que es algo que muchos blancos tomaban a mal. Y siguieron participando con mucha intensidad en los años siguientes. Cuando regresó el carnaval luego de la prohibición de Rosas y empezó a haber bailes de carnaval, también la prensa relata que hay negros en fiestas con mayoría de blancos y también, por supuesto, hay fiestas donde la mayoría son negros, organizadas por los propios afroporteños, donde también hay algunos blancos que van a bailar con ellos. Finalmente cuando se crea el primer corso en 1869 los afroporteños participan con una comparsa propia, y en los años siguientes fundan decenas y decenas de comparsas y aportan a la fiesta lo que va a ser su sonoridad característica, que es el sonido del candombe. Esa sonoridad que las autoridades prohibieron en 1894 como parte de la presión blanqueadora de las élites de entonces.
¿Qué composición social tenían las murgas y las comparsas?
Las murgas y comparsas tenían una composición variable. Al comienzo, las primeras comparsas que hubo en la década de 1850 eran de colectividades de inmigrantes. Las primeras de criollos, que también hubo en esa época, eran más bien de jóvenes de élite pero muy rápidamente ganan el espacio del carnaval las comparsas más plebeyas, de clases populares, tanto de negros como de blancos pobres o mixtas: de negros y blancos juntos. Ya hacia la década de 1880 las comparsas de élite se retiran completamente de la fiesta y lo que sigue es una fiesta que se va plebeyizando. Las murgas del siglo XX, que son agrupaciones más pequeñas que las comparsas y las reemplazan, son decididamente de condición popular y lo van a seguir siendo en las décadas siguientes. Recién en la década de 1980, cuando renace el carnaval porteño, empieza a haber murgas más de sectores medios, pero siempre fue un fenómeno muy popular.
Algo de la tensión sociedad-Estado respecto al carnaval sigue vigente hasta hoy. ¿Por qué se confina a los corsos porteños —una fiesta pública y popular que tradicionalmente implica desfile por la calle— a espacios circunscriptos?
Realmente hay una actitud de las autoridades porteñas de mucha desidia respecto del carnaval. Se ven forzados —porque hay un movimiento murguero— a apoyarlo de mala gana, pero siempre hay toda una puja para tratar de limitar lo más posible el espacio que puede ocupar la celebración y particularmente las murgas. En esto contrasta mucho con el carnaval de Montevideo, cuyas autoridades hace ya más de cien años que apoyan económicamente el carnaval y gracias a eso el carnaval montevideano tiene tanta vitalidad.


Hacer Comentario
Haz login para poder hacer un comentario